"Jugando con Bombas"
El indito Elíseo Gallardo tenía tres hijas, todas bonitas y en edad casadera. La mayor, de diecisiete años, y la menor, de catorce.
Un día recibió la visita de Natalio Salvatorres, quien había pasado varias semanas en el monte hasta lograr producir carbón por valor aproximado de cincuenta pesos. Poco le quedó, sin embargo, de este dinero, tan difícilmente ganado, después de que se hubo comprado un pantalón y una camisa, un sombrero nuevo de petate, y de pagar la cuenta que debía a la vieja que lo hospedaba.
El sábado anterior había habido un baile en el pueblo, que había durado casi hasta el amanecer. Fué en aquel baile en donde Natalio vió a las tres muchachas Gallardo, aun cuando tuvo muy pocas oportunidades de bailar con ellas, pues los otros muchachos eran más listos y decididos que él. Todo el domingo estuvo reflexionando. Cuando por fin el lunes llegó a una conclusión, necesitó del martes y del miércoles para aceptarla completamente. El jueves su idea había madurado lo suficiente y ya el viernes supo claramente lo que deseaba.
Fué precisamente en atención a esa idea por lo que se dirigió el sábado a visitar a Elíseo, el padre de las tres muchachas.
-¿Bueno, a cuál de las tres quieres? –preguntó Elíseo.
-Aquélla -dijo, señalando con un movimiento de cabeza a Sabina, la más bonita, la que tenía catorce años.
-Ya me lo imaginaba -dijo EIíseo-. Claro está que te sabría bien, no eres tan tonto. Y de paso, ¿ cómo te llamas?
Cuando Natalio hubo dado su nombre completo, que sabía pronunciar pero no escribir ni deletrear, el padre le preguntó cuánto dinero tenía.
-Veinte pesos.
Aquella cantidad equivalía al doble de lo que en realidad poseía.
-Entonces no te podrás llevar a Sabina. Yo necesito unos pantalones nuevos y la vieja no tiene zapatos. Si tan espléndido te sientes y quieres a Sabina, no esperarás que nosotros vistamos harapos. ¿Acaso ignoras quiénes semos en el pueblo? Si quieres que se 1e abran las puertas de esta casa, serán necesarios los pantalones nuevos pa mí y cuando menos unos zapatos de lona café o blanca pa la vieja. Dame un poco de tabaco.
Los cigarrillos de hoja enrollados y encendidos, Natalio dijo:
-Bueno, don Elíseo, me conformaré con esa otra.
En aquella ocasión señalaba a la mayor de las tres, que era Filomena.
-Eres bastante inteligente, Natalio. ¿En dónde trabajas?
-Tengo un burro, un burro joven y fuerte.
-¿Caballo, no?
Aquel interrogatorio referente a su situación económica le causaba malestar. Escupió varias veces sobre el piso de tierra del jacal antes de contestar.
-También tengo un tío que trabaja en un rumbo donde me han dicho que hay más de cien minas. Tan luego consiga una mujer me iré pa’llá y esperaré hasta conseguir trabajo en una mina. Mi tío se encargará de ello. El conoce bien al capataz de la cuadrilla, es casi su amigo. Pos usté no está pa saberlo, don Elíseo, pero uno puede sacar hasta tres pesos diarios en aquellas minas.
-Caray, tres pesos diarios ya son un dineral. Pero en cualquier forma, los desgraciados veinte pesos que ora tienes no servirán pa nada. Con tan poco no podemos celebrar la boda.
-¿Por qué no? -preguntó Natalio-. Una boda no costará tanto. En cuanto al cura, como no podemos pagarle, pos tendremos que hacer el asunto sin ayuda de la iglesia. Tampoco podemos pagar por la licencia de matrimonio ¿ verdad?
Un día recibió la visita de Natalio Salvatorres, quien había pasado varias semanas en el monte hasta lograr producir carbón por valor aproximado de cincuenta pesos. Poco le quedó, sin embargo, de este dinero, tan difícilmente ganado, después de que se hubo comprado un pantalón y una camisa, un sombrero nuevo de petate, y de pagar la cuenta que debía a la vieja que lo hospedaba.
El sábado anterior había habido un baile en el pueblo, que había durado casi hasta el amanecer. Fué en aquel baile en donde Natalio vió a las tres muchachas Gallardo, aun cuando tuvo muy pocas oportunidades de bailar con ellas, pues los otros muchachos eran más listos y decididos que él. Todo el domingo estuvo reflexionando. Cuando por fin el lunes llegó a una conclusión, necesitó del martes y del miércoles para aceptarla completamente. El jueves su idea había madurado lo suficiente y ya el viernes supo claramente lo que deseaba.
Fué precisamente en atención a esa idea por lo que se dirigió el sábado a visitar a Elíseo, el padre de las tres muchachas.
-¿Bueno, a cuál de las tres quieres? –preguntó Elíseo.
-Aquélla -dijo, señalando con un movimiento de cabeza a Sabina, la más bonita, la que tenía catorce años.
-Ya me lo imaginaba -dijo EIíseo-. Claro está que te sabría bien, no eres tan tonto. Y de paso, ¿ cómo te llamas?
Cuando Natalio hubo dado su nombre completo, que sabía pronunciar pero no escribir ni deletrear, el padre le preguntó cuánto dinero tenía.
-Veinte pesos.
Aquella cantidad equivalía al doble de lo que en realidad poseía.
-Entonces no te podrás llevar a Sabina. Yo necesito unos pantalones nuevos y la vieja no tiene zapatos. Si tan espléndido te sientes y quieres a Sabina, no esperarás que nosotros vistamos harapos. ¿Acaso ignoras quiénes semos en el pueblo? Si quieres que se 1e abran las puertas de esta casa, serán necesarios los pantalones nuevos pa mí y cuando menos unos zapatos de lona café o blanca pa la vieja. Dame un poco de tabaco.
Los cigarrillos de hoja enrollados y encendidos, Natalio dijo:
-Bueno, don Elíseo, me conformaré con esa otra.
En aquella ocasión señalaba a la mayor de las tres, que era Filomena.
-Eres bastante inteligente, Natalio. ¿En dónde trabajas?
-Tengo un burro, un burro joven y fuerte.
-¿Caballo, no?
Aquel interrogatorio referente a su situación económica le causaba malestar. Escupió varias veces sobre el piso de tierra del jacal antes de contestar.
-También tengo un tío que trabaja en un rumbo donde me han dicho que hay más de cien minas. Tan luego consiga una mujer me iré pa’llá y esperaré hasta conseguir trabajo en una mina. Mi tío se encargará de ello. El conoce bien al capataz de la cuadrilla, es casi su amigo. Pos usté no está pa saberlo, don Elíseo, pero uno puede sacar hasta tres pesos diarios en aquellas minas.
-Caray, tres pesos diarios ya son un dineral. Pero en cualquier forma, los desgraciados veinte pesos que ora tienes no servirán pa nada. Con tan poco no podemos celebrar la boda.
-¿Por qué no? -preguntó Natalio-. Una boda no costará tanto. En cuanto al cura, como no podemos pagarle, pos tendremos que hacer el asunto sin ayuda de la iglesia. Tampoco podemos pagar por la licencia de matrimonio ¿ verdad?
-En eso tienes razón; ningún dinero del mundo alcanzaría pa costear esas cosas que poco tienen que ver con una boda. Pero, eso sí, por lo menos necesitamos dos músicos pa’l baile. Además compraremos tres botellas de mezcal, mejor cuatro, di otro modo la gente del pueblo se va a pensar que Filomena no estaba casada contigo y que sólo se había ido como una cualquiera. Y nosotros no semos ansina. Semos gente honesta. Nunca esperes que una de mis hijas se vaya contigo sin mi licencia. Ni en cien años. Mientras yo sea el padre, no pasará eso. No, señor.
Así empezaron las negociaciones. Después de conversar, fumar y beber café durante algunas horas, se acordó que Natalio volvería al monte por seis u ocho semanas más para producir el carbón suficiente que le diera para pagar a los músicos, comprar mezcal, dos kilos de café, ocho de piloncillo, un par de zapatos ligeros de lona para la madre y unos pantalones para el padre. Además, se necesitarían tres pesos de bizcochos para tomarlos con el café y ofrecerlos a las mujeres y niños que asistieran a la boda. De hecho todo el pueblo se presentaría. Y si sobraban algunos pesos para atender a las visitas inesperadas de algún pueblo vecino, tanto mejor para la buena reputación de la familia.
Cuando finalmente se llegó a un acuerdo y Natalio aceptó todas las condiciones puestas por el padre, se le permitió alojarse con la familia, la que le cobraría una cuarta parte menos de lo que le cobraba la mujer de la fonda. Podría acomodarse en un rincón de la única pieza del jacal, permitiéndosele a Filomena dormir en el mismo rincón siempre y cuando Natalio le comprara una buena cobija. Con esta medida se evitaban una serie de molestias y dificultades que habrían sobrevenido de no ser así las cosas.
Natalio corrió a la tienda y compró una cobija con los colores más alegres que pudo encontrar. Y regresó con una botella de mescal, además, para celebrar el trato.
Todos los miembros de la familia, sin excluir a Filomena, habían estado presentes mientras se discutía aquel negocio.
Cuando todos hubieron bebido de la botella, el padre preguntó a la muchacha si tenía algo que decir.
Ella por toda respuesta dijo:
-Haré lo que usté mande, padre.
Y así todos quedaron satisfechos con el trato.
El baile había terminado. También se habían terminado los tamales, tacos y enchiladas y el oloroso atole con que habían contribuido los parientes de la novia. El viejo Gallardo se había emborrachado. Pero borracho como estaba tenía buen cuidado de no enlodarse el pantalón. La vieja había usado sus zapatos nuevos de lona café solamente durante la primera hora de la fiesta. Después se los había quitado y colocado nuevamente en la caja de cartón en la que se los habían vendido, y con el orgullo de poseer tesoro semejante, los había escondido para que ninguna de sus hijas pudiera hallados.
Como todas las cosas habían ocurrido en la forma en que se planearan, Filomena era esposa de Natalio, respetada y reconocida como tal por todos y a quien nadie se atrevería ya a cortejar.
Natalio cargó al burro con S1ffi cobijas, sus petates, su cafetera, el tompiate con provisiones, su machete, su hacha y su Filomena. Se dirigió a la región minera.
No tenía allí a ningún tío, aquella había sido otra de sus mentiras para ganar la confianza del padre de Filomena. Sin embargo, como estaba verdaderamente deseoso de trabajar y de aceptar cualquier trabajo que encontrara sin importar lo duro que éste fuera, no había permanecido una semana en el pueblecito minero que eligiera, cuando se le presentó una oportunidad. Claro está que no le pagaban tres pesos diarios, lo más que pudo conseguir fué un peso setenta y cinco centavos, con pago doble de horas extras.
En sus horas libres, Natalio construyó un jacalito de adobe como todos los del lugar, en el que inició con Filomena una vida semejante a la de la mayoría de los indígenas mineros. Ella cocinaba sus comidas, lavaba su ropa, le remendaba los pantalones, le curaba las heridas del trabajo, y calentaba su cama en las noches frías y nebulosas tan frecuentes en aquella región montañosa.
Natalio era muy feliz y Filomena no tenía motivo de queja.
Aquel estado de cosas habría durado toda la vida, a no ser por un joven minero que descubrió en Filomena ; algo muy especial que Natalio jamás habría encontrado en su mujer, aun cuando hubiera vivido con ella cincuenta años y medio. Ocurrió que una noche, cuando Natalio regresó a casa, la paloma había volado del nido. Y como descubriera que se había llevado la cobija, los tres vestidos de percal, el jabón perfumado y el peine, cosas todas que él le había comprado, comprendió perfectamente que ella se había marchado para siempre.
El modo en que están construidos los jacales de adobe en que viven los mineros de esta región no permite mucha discreción. Como carecen de ventanas, las puertas permanecen constantemente abiertas, cerrándose solamente cuando sus habitantes se retiran por la noche.
Así, pues, no costó mucho trabajo a Natalio encontrar el jacal que buscaba. A través de las paredes de aquél, construido con una armazón de otates cubierta de lodo, Natalio vió a Filomena sentada junto a su nuevo elegido, feliz, encantada de la vida. Con él nunca había estado tan alegre, ni lo había acariciado jamás como lo hacía ahora con su amante.
En el jacal había dos parejas más. Hablaban y reían como si aquello fuera una fiesta. El nombre de Natalio no se mencionaba, parecía haber muerto hacía mucho tiempo, por la forma en que aquellos jóvenes se desentendían de él.
Convencido Natalio de que Filomena parecía más feliz y cien veces más enamorada de lo que estuviera de él y de que no había ni la más ligera esperanza de que quisiera regresar a su lado, decidió terminar con aquel episodio de su vida.
Se dirigió a la bodega en la que guardaban las herramientas y los explosivos. Entró por debajo de la pared de lámina corrugada y consiguió varios cartuchos. de dinamita y mecha suficiente.
Con astucia y paciencia manufacturó una bomba de la que la parte visible era una latita vacía hallada cerca de la tienda de raya.
Cuando terminó de hacer la bomba, regresó al jacal en el que aún se encontraban las tres parejas juntas, mostrándose más animadas y contentas que antes. El amante de Filomena tocaba un órgano de boca, y ella lo abrazaba. A juzgar por las apariencias, las tres parejas pensaban permanecer allí toda la noche y dormir hasta que los hombres tuvieran que regresar al trabajo por la mañana.
Fué fácil para Natalio empujar la bomba dentro del jacal a través de la puerta abierta, convenciéndose antes de que la mecha estaba bien prendida.
Hecho aquello, desapareció de los alrededores y regresó a su jacal para acostarse. Había fabricado aquella bomba con toda la habilidad de que él era capaz y había puesto todo su empeño en que los efectos fueran seguros. Una vez hecho todo esto, los resultados no eran de especial interés para él. Extraño como puede parecer, los indios ignorantes son así. Si la bomba estallaba como él esperaba, todo marcharía bien. Pero si, por cualquier motivo, no llegaba a estallar, también le parecería que todo marchaba bien. Una vez manufacturada y puesta la bomba, su venganza se hallaba realizada en su concepto. Todo cuanto ocurriera después, lo dejaba en manos de la providencia. En adelante, Filomena y su nuevo hombre podían estar tranquilos, pues para él aquel” caso era asunto concluido.
No así para las tres parejas que se hallaban en el jacal. En los distritos mineros cualquier h6mbre o mujer sabe lo que significa una lata con una mecha adosada y encendida.
Las parejas, al ver la bomba, abandonaron el jacal de un salto, sin tiempo siquiera para articular un grito de horror. Inmediatamente se escuchó una terrible explosión que lanzó el jacal en pedazos a cincuenta metros de altura.
Filomena y su amante no recibieron ni un arañazo siquiera. Los otros miembros de la reunión pudieron también salvarse, excepción hecha de la mujer de la tercera pareja.
La infeliz mujer era la dueña del jacal y en el preciso momento en que la bomba apareciera, ella estaba ocupada haciendo café en el rincón más apartado. Así, pues, no se pudo percatar ni de la bomba ni de la rápida huída de sus visitas. Como no le fué posible en tan poco tiempo escoger la parte del jacal con la que más le hubiera gustado viajar, fué lanzada por el aire y cayó en veinte partes diferentes.
Dos días más tarde, un agente de policía se presentó a ver a Natalio y a preguntarle qué sabía de la explosión. Como se le interrogaba en el lugar de su trabajo, en una excavación, Natalio no permitió que se le interrumpiera seriamente. Sólo cuando descansó para enjugarse el sudor y enrollar un cigarrillo, honró al agente con su información.
-¿ Usted lanzó una bomba a la casa de Alejo Crespo, verdad?
-Cierto, pero eso a usted no le importa, porque es un asunto exclusivamente mío.
-Una mujer fué muerta al estallar la bomba.
-Lo sé, no necesita usted decírmelo. Era mi mujer y creo que con mi mujer puedo hacer lo que se me dé la gana, ya que soy yo quien ha pagado su comida, sus ropas y la música pa la boda. Y sepa que no quedé a deber nada, todo lo pagué.
Natalio sabía de lo que hablaba, aquello era verídico.
-Lo malo es -dijo el agente- que la muerta no fue su mujer, sino la de Crespo.
-¿Entonces qué? Si la muerta fué la mujer de Crespo, yo nada tengo que ver en el asunto. La mujer de Crespo, ¡vaya!, yo ni siquiera la conocía. Nunca me hizo daño alguno. Muy lejos de mis intenciones estaba que ella muriera, en tal caso ya estaría de Dios. Yo no soy responsable de lo que el destino haga con gente a quien yo no conozco. La mujer de Crespo era grandecita y pa nada necesitaba que yo la protegiera. Si ella se hubiera cuidado un poco nada le habría ocurrido. Yo no soy su guardián, ni su hombre y pa nada me importan las mujeres que no cuidan de sí mismas. Después de todo, un pueblito minero como éste no es un jardín pa niños.
Natalio terminó de fumar su cigarrillo. Con el zapapico golpea furiosamente la roca, indicando que tiene cosas bastante urgentes que hacer y que no le es posible perder el tiempo charlando de asuntos que no tienen importancia.
Cuatro semanas después, el caso es llevado a los tribunales y Natalio es acusado de homicidio, sin hacerse mención del grado. El jurado está formado por hombres del pueblo. Dos de ellos son capataces de las minas, uno es carpintero, también de las minas, otros son bodegueros, cantineros, un carnicero y un panadero. Ninguno de ellos tiene el menor interés en condenar a Natalio. Su negocio depende de los mineros que trabajan, y los que están en la cárcel no les producen. En cuanto a la aplicación de la justicia, ellos tienen una opinión bien distinta acerca de la justicia o injusticia en determinado caso. En cualquier forma, todos, sin excepción, están dispuestos a complacer a las dos partes interesadas.
Sus compañeros de trabajo habían aconsejado a Natalio que cerrara la boca, y en caso de que la abriera, no dijera más que: “Yo no sé”.
Aquel consejo le gustó muchísimo, pues le desagradaba trabajar con la cabeza. Así, pues, lo siguió al pie de la letra.
En realidad, a Natalio le importaba muy poco el juicio. Si hubiera sido condenado a prisión o aun sentenciado a muerte, la cosa le habría preocupado bien poco.
Ahora que, si lo absolvían, volvería a su trabajo, del cual gustaba inmensamente.
Enrolla un cigarrillo sin mostrar ni la más leve emoción. Nada le preocupan las gestiones preliminares que se llevan a cabo en el tribunal, situado en el palacio municipal, cuyo edificio de adobe cuenta con una sola estancia con suficiente espacio para servir de juzgado.
El escenario se encuentra listo.
Todos los presentes fuman; el juez, el agente del ministerio público, los señores del jurado y los mineros asistentes. Estos últimos habían concurrido no porque les interesara mucho aquel maldito juicio, sino por hallarse descansando a causa de heridas recibidas en las minas y necesitar matar el tiempo de alguna manera, ya que, carente s de dinero, no les es posible pasado en las cantinas. Algunos de ellos llevan la cabeza o la cara vendadas, un brazo en cabestrillo, y otro, anda con muletas.
“El detenido se halla confeso. El agente de policía que lo interrogó sólo dos días después de cometerse el crimen se encuentra presente para declarar como testigo si lo desean su señoría y los honorables señores del jurado.”
El caso era bien claro para el fiscal, quien tenía toda la seguridad de ganado sin ninguna dificultad y de declarar convicto al acusado. Lo que le preocupaba era no encontrarse desocupado a tiempo para tomar el tren de regreso a su casa, y verse obligado a pasar la noche en aquella miserable, sucia y maloliente aldea minera.
No había hablado mucho, pero los señores del jurado empezaban a sentir disgusto por su arrogancia y por lo claramente que manifestaba su antipatía por las gentes del lugar, especialmente por los mineros. Estaba furioso por haber sido enviado a aquel pueblecito dejado de la mano de Dios, por cuyas calles no era posible transitar sin dejar los zapatos en el lodo.
No tanto por salvar a Natalio como por hacer perder el tren a aquel petulante fiscal y vedo regresar a casa derrotado por los hombres a quienes despreciaba, los del jurado insistieron en hacer valer sus derechos de interrogar al reo y a los testigos, si lo juzgaban necesario para esclarecer el caso. Si con aquellos procedimientos del jurado, Natalio se beneficiaba, tanto mejor, pues los miembros del mismo simpatizaban con su calma y estoicismo. El juez, que tenía necesidad de permanecer allí durante la noche, por tener otros casos que resolver al día siguiente, recibió con beneplácito la interrupción del jurado. Aquello haría el juicio menos tedioso y le acortaría el día, ya que por aquél, sólo de ese caso tendría que ocuparse, y si terminaba pronto no sabría qué hacer con su tiempo y ya estaba cansado, de dormir durante todos sus ratos de ocio.
Uno de los señores del jurado pidió al juez que tuviera la bondad de interrogar al acusado acerca de si era cierto que se había declarado culpable del asesinato.
Natalio se levantó y contestó con inimitable calma: -¡No sé, señor!
Después volvió a sentarse, poniéndose el cigarrillo entre los labios.
Otro de los señores quiso ver la declaración firmada por Natalio.
El fiscal intervino nerviosamente:
-Esa declaración, honorables señores del jurado, está escrita y firmada únicamente por el agente de policía, ya que el acusado no sabe ni leer ni escribir. A su debido tiempo, yo llamaré al agente para que atestigüe. El testigo es un policía honorable, con excelentes antecedentes y muchos años de servicio. No hay razón para pedir mayores detalles sobre su informe escrito y verbal, ni sobre los resultados de su cuidadosa investigación.
Inclinado sobre su mesita, empezó a tamborilear con los dedos sobre sus papeles con creciente malestar.
Otro de los miembros del jurado quiso saber por qué él Y sus honorables colegas habrían de creer más en la palabra de un policía que recibe su sueldo del dinero de los contribuyentes, que en la palabra de un honesto minero que no vive sino del producto de su trabajo, que beneficia a la nación entera.
Un cuarto miembro desea que el acusado confiese inmediatamente y ante el jurado, haber cometido el crimen de que se le acusa.
El juez se dirige a Natalio:
-Ya oyó usted lo que el honorable señor del jurado desea saber. ¿Mató usted a la mujer de Crespo?
Natalio se incorpora a medias y contesta muy sereno:
-No sé, señor.
Como si le picaran con un alfiler, el fiscal da un brinco en su silla al mismo tiempo que grita a Natalio:
-Pero usted arrojó la bomba, ¿verdad? Diga la verdad, hombre; la mentira no le ayudará en nada. Usted tiró la bomba.
Con voz aburrida, Natalio dice:
-No sé, señor; no sé.
Se sienta nuevamente y da una fumada a su cigarrillo con la apariencia del que tiene la conciencia tranquila.
El fiscal se abstuvo de llamar al agente de policía, como intentara hacerlo media hora antes. Conocía ya a los señores del jurado -¡vaya señores!, dijo para sí-, y sabía que acto continuo preguntarían al agente si era cierto o no que recibía su salario de las contribuciones pagadas por los ciudadanos. Y una vez obtenida la afirmación, le preguntarían a él, al fiscal, de dónde procedía su salario. Después de esto y con la malicia que les reconocía, dirían que toda vez que ambos recibían sus sueldos del mismo amo, tendrían alguna combinación para condenar a aquel minero honesto a fin de justificar la necesidad de sus puestos. Adelantándose a aquella interpretación torcida de los hechos, el fiscal decidió jugar mejores cartas y archivar al agente para otra ocasión.
Llamó a Filomena y al resto de los presentes en el momento en que la bomba estallara, para que declararan como testigos. Aquellos testigos eran miembros de la comunidad y ni el jurado más suspicaz habría dudado de su dicho. El fiscal veía en Filomena el punto de apoyo más efectivo. Sin duda diría la verdad, ya que la bomba estaba dedicada a ella, quien se sentiría más tranquila estando Natalio en prisión por varios años.
FUomena y los otros testigos sabían perfectamente, como el resto de la comunidad, que Natalio había manufacturado y lanzado la bomba, demostrando así que sabía defender su honor y castigar a una mujer infiel.
Sin embargo, al tomar el sitio de los testigos, aquellas cinco personas declararon sin titubear, no haber visto al individuo que lanzara la bomba. Cuando el fiscal, desesperado, les preguntó si creían que Natalio hubiera echado la bomba, los testigos dijeron que ésta podía haber sido arrojada por el anterior amante de la Crespo, conocido en todo el estado como hombre celoso y de mal genio, capaz de cualquier cosa cuando se considera insultado. Filomena llegó más lejos aún, pues dijo que conocía bien a Natalio, ya que había sido su mujer durante dos años, y que estaba absolutamente segura de que Natalio era incapaz de algo malo, que sería el último en todo el mundo que se atreviera a lanzar una bomba en contra de ella, que había sido su esposa, y que sabía que él nunca había tenido nada que ver con la mujer de Crespo -que la Virgen Santísima bendiga su alma inmortal-, y que, por lo tanto, no podía soñar siquiera que él deseara hacerle mal alguno, ya que no era hombre violento y podía asegurar que era el más pacífico de todos.
-El ministerio público ha terminado-dijo por toda respuesta el fiscal.
El abogado defensor que el estado proporcionara a Natalio y que durante todo el juicio no pronunciara palabra, se puso de pie y dijo:
-¡ La defensa ha terminado también!
El jurado se retira. En menos de media hora, pues sus miembros tienen asuntos que atender, regresa.
El veredicto es: “No culpable”.
Natalio es puesto en libertad inmediatamente.
El y sus testigos, incluyendo a Filomena y a su nuevo hombre, van a la cantina más próxima a celebrar el acontecimiento con dos botellas de tequila. Las botellas pasan de boca en boca sin que ninguno haga uso de los vasos. Todos saborean un poco de sal y chupan limón. .
Cuando las botellas están vacías, Natalio regresa a su trabajo, pues restando algunas horas hábiles todavía, él, minero honesto, no quiere perderlas.
Como de costumbre el sábado siguiente se celebra el baile en el pueblo, al que Natalio asiste. Allí encuentra a una joven que, sabedor a de sus virtudes de hombre sobrio y trabajador, acepta su proposición para vivir con él como su mujer.
En la tarde del día siguiente, ella llega al jacal, llevando consigo todos sus bienes, guardados en un saco que cuelga de un clavo.
Después de observar su nueva morada y de hacer el aseo de la misma, prepara la cena.
Es de noche. Coloca la cazuela con los frijoles humeantes sobre la mesa y cuando vuelve al fogón, descubre sobre el piso una lata de regulares dimensiones en la que penetra una mecha encendida.
Ella logra escapar ilesa. De Natalio, sin embargo, no quedó ni uno solo de los botones de su camisa que se pudiera guardar como recuerdo.
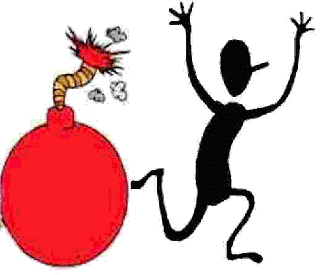


Comentarios
Publicar un comentario
Por favor, comenta las lecturas e indica tu nombre y grupo, procura no dejar comentarios Anónimos.
Gracias por participar en el blog.